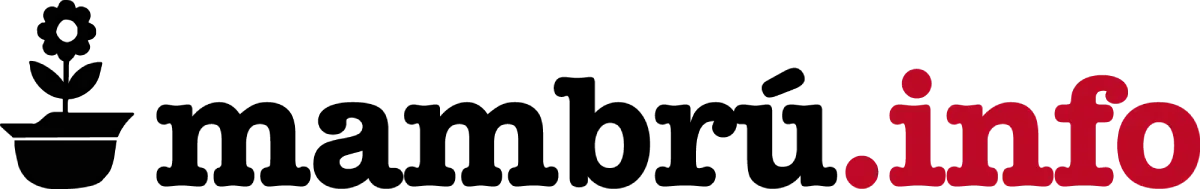Segunda parte de un abrasador relato de primera mano sobre la experiencia de crecer siendo gay en Siria; un viaje del acoso escolar a la religiosidad profunda, a la «terapia» pseudocientífica, al intento de suicidio y, finalmente, a la revolución.
La primera entrega, aquí: Yo, el «anormal» (I): crecer siendo gay en Siria
Yo, el «anormal»
Fuente: Al-Jumhuriya, 5 de diciembre de 2018
Traductora (del árabe al inglés):
Alex Rowell
[Nota del editor: Este artículo forma parte de la serie «Género, sexualidad y poder» de Al-Jumhuriya. Fue publicado originalmente en árabe el 15 de noviembre de 2018.]
2.
Pasé todos mis años de secundaria tratando de escapar de mis sueños, pero no se detuvieron. Me lancé a todo en lo que encontré una fuente de bienestar, éxito y respeto. Comencé a observar las oraciones del viernes y la recitación del Corán. Redoblé mis esfuerzos en la escuela y sustituí mis esfuerzos fallidos en los deportes de equipo por la lectura de todos los libros que estaban a mi alcance. Empecé a esculpir para mí mismo la personalidad de un joven serio que despreciaba las conversaciones «vulgares» sobre el sexo, y me hice buen amigo en la escuela de chicos decentes y trabajadores que nunca hablaban mucho de su naturaleza interior. De vez en cuando, los matones desafiaban mi masculinidad, y yo sentía que había vuelto al punto de partida, pero nunca me desesperaba. Estaba plenamente convencido de que si me esforzaba lo suficiente, y tomaba el control suficiente de mí mismo, y cambiaba lo suficiente, no habría manera de que no consiguiera integrarme al final, y fuera aceptado en el club de los grandes hombres viriles.
Sin embargo, los sueños no cesaron. Por el contrario, se hicieron más claros y descarados. Los chicos de la escuela desaparecieron de ellos, y fueron reemplazados por las estrellas de series de televisión extranjeras que se emitieron primero por el Canal 2 y luego por los canales satélite. Me despertaba por la mañana y recordaba los acontecimientos del sueño, y me sentía como si el mundo entero estuviera explotando de risa ante mis penosos esfuerzos, sólo para convencerme a mi mismo de que lo que me estaba sucediendo era una prueba de Dios que pronto pasaría, o que ésta era una fase psicológica temporal que seguramente sería seguida por la «normal».
**
Recuerdo aquella noche en la que no podía dormir debido a la ansiedad y la confusión sobre mis extraños sueños sexuales. Había terminado los aterradores exámenes del bachillerato sirio, y lo había hecho bien, pero en vez de estar contento sentía que el tiempo se me estaba echando encima y que algo así como una soga se enrollaba lentamente alrededor de mi cuello. ¿Por qué esta cruel prueba divina no había terminado aún? ¿Por qué todavía sentía un aislamiento total en cuanto mis amigos empezaban a hablar de las chicas y sus cuerpos? ¿Por qué el Destino deseaba que yo fuera así?
Recuerdo cómo fui a la sala de estar y me tropecé con una película americana traducida sobre un grupo de estudiantes de secundaria y sus problemas. No había entendido del todo lo que estaba pasando cuando la película se trasladó de repente a una escena en la que un joven de pelo rojo rizado estaba sentado en una pequeña escalera, y comenzaba a hablar directamente a la cámara: «En el pasado, la palabra’gay’ significaba alguien feliz, mientras que ahora significa alguien anormal [eso indicaba la traducción árabe]. ¡Qué irónico! Ciertamente soy anormal, pero por supuesto que no soy feliz».
Esas palabras fueron suficientes para hacerme sentir verdadero pánico. Inmediatamente apagué la televisión, como si evitara una escena en una película de terror. Me di cuenta, por primera vez, sin confusión ni huida, del verdadero significado de mis sueños. Comprendí que la «anormalidad» no era la elección de demonios y violadores de niños como me habían dicho, sino una condición que «aflige» a honrados jóvenes como el lejano estadounidense de la película. Esto puede parecer extraño, dramático y alejado de la realidad tal como la vivimos, lenta e indolentemente la mayor parte del tiempo, pero capté enseguida que ese joven con el pelo rojo rizado a miles de kilómetros de distancia era yo, y una inmensa desgracia como la suya me esperaba. A partir de esa noche, mis sueños sexuales comenzaron a competir en su recurrencia con una pesadilla inmutable: una reunión llena de familiares y amigos a la que una llamada telefónica o una persona desconocida interrumpe repentinamente para informar a todo el mundo: «¡Raif es maricón! ¡Raif es un homo! Raif es un insecto monstruoso!»
**
Intento, ahora, recordar algunos de los rasgos de mi conciencia entomológica pasada. Examino lentamente la estructura de ese pánico existencial que me acompañó durante tantos años. Yo era como alguien desterrado del paraíso antes de pecar, o incluso de vivir; como alguien obligado a usar una camisa de fuerza mientras grita en silencio que está mentalmente sano. No era sólo que no quería ser gay. Era más que eso; no entendía cómo una persona podía ser buena y gay al mismo tiempo. No hacía distinción entre la integridad, la honestidad, la decencia y la buena voluntad de una persona, por un lado, y su sexualidad, por el otro. Pensé, como el resto de mi sociedad, que la sexualidad era el centro de la moral, que la sexualidad era la moral.
Debajo de todo esto hay una raíz religiosa, sin duda. Yo era alguien con una gran fe en ese momento, alguien que imaginaba a Dios como un anciano gigante en el cielo, siguiendo de cerca los detalles más pequeños de mi vida. Sin embargo, recuerdo bien que mi temor en ese momento no giraba alrededor de Dios en sí mismo, ni de Su Trono, ni de la ira, ni de las lluvias de piedra. Más bien, puede que haya sido todo lo contrario: yo creía que Dios era omnipotente y, por lo tanto, lo que me estaba sucediendo no podía ocurrir sin su consentimiento. Sabía con certeza que no había elegido mis sueños y deseos, que no estaba desafiando conscientemente una atracción por las mujeres latente dentro de mí y que no iba como el Pueblo de Lot a las casas de los Profetas pidiendo tener sexo con hombres guapos contra su voluntad. (¡Cuán extraña y contradictoria es esta historia pentateuco-coránica!) ¿Tiene sentido que Dios me creara a mí junto con mi triste castigo eterno desde el principio? ¿Qué es esta crueldad y absurdo? ¿Y qué hice yo, con sólo dieciocho años, para merecer todo esto? ¡No! Tiene que ser una prueba temporal, una prueba de mi paciencia y fe, cuya sabiduría me será revelada al final. Hasta entonces, ¡Dios seguramente estará a mi lado! ¡Él no puede sino ser mi salvador y mi esperanza! De hecho, desde el comienzo de la universidad empecé a suplicar a Dios con oraciones y ruegos que ahora parecen tonterías en sus detalles. Durante años, las recitaba todas las noches antes de dormir, para que Dios se volviera hacia mí y se diera cuenta de la importancia y urgencia de mi calvario. «Oh Dios, hazme ciego a los músculos prominentes, a las barbas gruesas y a los hermosos ojos varoniles. Siembra en mí lujuria por los pechos grandes, por las nalgas carnosas y los pómulos altos y femeninos. Hazme un hombre como todos los demás. ¡Hazme un semental! ¡Hazme hombre, oh Dios!»
**
Dios nunca contestó a mis oraciones, pero seguí hablándole. Eso me resultaba más fácil que hablar con Sus siervos. Después de mi tropiezo con el americano de pelo rojo y rizado, recuerdo que me volví más sensible a todo lo que se decía a mi alrededor acerca de los «maricones» y «mariquitas» y «lesbianas» y «marimachos», y de cualquier tendencia o disposición que estuviera en desacuerdo con los modelos sagrados de la hombría y la feminidad. Hace dieciocho años, la lengua árabe no tenía la palabra mithlī («homosexual») en su diccionario. Mi generación no tenía una palabra con la que tratar de entenderse a sí misma y hablar de ello sin menospreciar o distorsionar. El fanatismo era la norma universal, hasta el punto de que era difícil distinguirlo como fanatismo; no se limitaba sólo a los devotos, o a los acosadores, los malvados, los violentos y los visiblemente desagradables, como los chicos malos de los programas de televisión para niños o de las películas mediocres.
Estaba rodeado de gente generalmente alejada de la intolerancia, el fanatismo y el absolutismo; a diferencia de aquellos que odian a los extraños, desprecian a los débiles, justifican la injusticia o glorifican las tradiciones por su propio bien. Y sin embargo, a pesar de ello, toda esta gente era ferozmente hostil hacia los hombres cuya masculinidad se mezclaba con un poco de feminidad, aunque conocieran a hombres buenos y decentes de ese «tipo». Mi abuela, por ejemplo, era una persona de inmensa simpatía, afabilidad y ternura, que sin embargo no dudaba en mostrar su asco, fingiendo vomitar, cada vez que interactuaba con un hombre ligeramente «blando» en una tienda de comestibles, en un taxi o en la calle. Al mismo tiempo ignoraba el hecho de que tenía un vecino soltero de unos cincuenta años con una «suavidad» clara e inconfundible, que hacía cosas maravillosas por ella todos los días, como pagar cuentas, comprar bienes y buscar reparadores para todo tipo de electrodomésticos.
En la universidad, el tema de las inclinaciones hacia el mismo sexo surgía de pasada dentro del grupo de amigos que formé rápidamente el primer año. No eran conservadores, ni imbéciles bombeados por la testosterona, sino gente decente, de modales suaves, respetuosa e incluso «secular». Sin embargo, recuerdo muy bien cómo uno de ellos dijo, con calma y serenidad, que «todos los maricas deberían ser asesinados, ya que son un peligro para la sociedad», a lo que otro respondió, con la misma compostura, que deberían ser llevados al sanatorio hasta que se recuperasen, o para siempre si su recuperación resultara imposible.
¿Quién necesita gente devota y castigo divino en un mundo amable, compasivo y secular como ése?
**
En un mundo como ése, en el que la homosexualidad parece mitad enfermedad, mitad crimen, la imagen del psiquiatra se mezcla con la del verdugo que decide si uno vive o muere. Ir a un psiquiatra en Siria a principios de la década de los 2000 para informarle de que «sufres» de tendencias homosexuales significaba, en primer lugar, entregar tu seguridad y poder sobre ti mismo a un extraño capaz de llevarte al abismo por innumerables medios. ¿Y si traiciona tu confianza y les habla a otros de ti? ¿Y si decide que no estás haciendo todo lo posible para recuperarte? ¿Qué pasa si después de unas cuantas sesiones concluye que tu caso es «incurable» y que seguirás siendo gay de por vida? ¿Qué pasa si decide someterte a brutales tratamientos experimentales, como descargas eléctricas o inyecciones hormonales, que te dejarán dañado o incapacitado para siempre?
En verdad, nadie ha experimentado el lado oscuro de la psiquiatría como la comunidad LGBTQ del siglo XX. En mi opinión, no es coincidencia que un hombre gay llamado Michel Foucault fuera el primero en investigar este campo «científico» como una herramienta de control y dominación. Te sientas delante de ese señor – en mi caso un hombre de cincuenta y tantos años- y te informa con toda seriedad de que tu problema es peligroso y que debes hacer un gran esfuerzo por superarlo. Habla con serena firmeza, dando la impresión de objetividad científica y de una autoridad más pesada y poderosa que la burla de los acosadores, el reproche de los miembros de la familia y los aullidos de los clérigos religiosos. Por el rabillo del ojo, ves su foto con su esposa e hijos, sin pararte a pensar que es un hombre heterosexual que nunca ha vivido tu experiencia, o que es un hombre reprimido, desesperado por liberar su represión, o al menos que es un producto de su sociedad y edad, saturado de homofobia como el resto. Nada de esto se te ocurre porque asumes que la ciencia protege contra los prejuicios, las emociones y las convicciones personales.
Sin embargo, esta «ciencia», desde su nacimiento a finales del siglo XIX hasta la década de 1970, nunca dejó de decir dos cosas mutuamente contradictorias sobre la homosexualidad. En sus particularidades y detalles de investigación, y sus destellos de fondo, el análisis psicológico nunca dejó de declarar su incapacidad o «agnosticismo» sobre las tendencias homosexuales; su incapacidad para determinar sus causas o para «revertirlas» o «erradicarlas». Sin embargo, en su discurso público, sus instituciones y su práctica diaria, a lo largo de esas décadas, consideró continuamente la homosexualidad como una «desviación», «anormalidad» o enfermedad que la ciencia moderna sin duda podría interpretar y eliminar. Naturalmente, el psiquiatra en Siria a principios de los años 2000 no te hablaba de esta contradicción porque no podía decirte que la psiquiatría no tenía ninguna base científica para considerar la homosexualidad como una enfermedad, en lugar de considerarla algo parecido a ser zurdo, por ejemplo. No te decía que era una orientación que había existido desde los albores de los tiempos entre los humanos, como entre todo tipo de animales, que ha coexistido perfectamente con mentes sanas, cuerpos sanos y morales nobles; con el coraje de Alejandro Magno, la eminencia de Eleanor Roosevelt, el genio de Leonardo da Vinci, la creatividad de Frida Kahlo, la chulería literaria de Abu Nuwas, y la fe del turuq sufí otomano. Tampoco te decía que después de la década de 1970 ya no era considerada una enfermedad por las principales instituciones psicológicas del mundo. No te decía todo esto porque tal vez no lo sabía, y tal vez no tenía ningún interés en saberlo. No te lo decía porque la «ciencia» nunca ha estado completamente aislada de su tiempo y lugar.
A pesar de todo eso, tuve suerte hasta cierto punto con mi «doctor». Nunca me aturdió con electricidad, ni me dio píldoras o inyecciones para jugar con mis hormonas. No llamó a mis padres ni me recomendó que fuera a un jeque o sacerdote para exorcizar el mal de mi interior. Todo esto les pasó a mis amigos, con resultados horribles. La mayor parte del tiempo lo pasaba sentado y hablando de mi infancia, de mi relación con mi madre y mi padre y de mi comprensión de las relaciones sexuales. Esto no era malo per se, pero no parecía estar relacionado de ninguna manera con un plan para «convertirme» o «curarme». Después de eso, me dijo que desistiera completamente de la masturbación, que usara ropa ancha y que me mantuviera alejado de todo lo que pudiera excitarme. Entonces me aconsejó que empezara a escribir mis sueños, diciéndome que en algún momento las mujeres empezarían a aparecer en ellos, desnudas y seductoras. Pasó un mes, luego un segundo, y comenzó a desilusionarse por la falta de cambio en mis sueños, preguntándome si realmente estaba haciendo todos los ejercicios adicionales requeridos (me había dado fotos de mujeres atractivas, diciéndome que las mirara antes de irme a dormir). Su inquietud me preocupaba. Sentía que crecía en él la desconfianza y la impaciencia, haciendo que pasase de psiquiatra a guardián de prisión, pero sin obtener las confesiones requeridas. Después de tres meses completos, fui a la sesión y le dije que había soñado con una mujer desnuda y él se puso de pie de alegría, felicitándome y sin hacerme más preguntas. Tal vez si hubiera preguntado, se habría dado cuenta de que estaba mintiendo. Sospecho que sólo quería deshacerse de mí, como yo de él.
**
Eso fue en el verano de 2001. Estaba en la universidad, y mi vida «externa», tal como la conocían todos los que me rodeaban, estaba llena de felicidad y éxito. Era muy querido, sobresaliente y ambicioso. Me había dejado crecer una barba varonil y un cuerpo duro, había dominado el acto de una masculinidad fuerte y confiada en gran medida y creía con engreimiento, ingenuidad e insistencia que, aunque hubiera fracasado con el psiquiatra, seguramente tendría éxito de una manera u otra en matar al insecto que había dentro de mí.
Siete años más tarde, en un invierno frío que pasé en un país occidental lejano en 2008, me tragué treinta y siete pastillas «Ambien» para dormir, después de convencerme de que no tenía otra alternativa. Durante siete minutos esperé la muerte, hasta que llamé a la clínica local y les dije que no quería morir. La ambulancia me encontró fuera de casa, inconsciente, con una frecuencia cardíaca desacelerada y respiración irregular.
Yo no morí, y el insecto no murió, pero ese fue el pozo del abismo.
**
Los siete años anteriores a ese momento no habían sido un período de oscuridad; quizás todo lo contrario. Durante ese tiempo, leí todos los libros y revistas nuevos que pude conseguir sobre la homosexualidad y la sexualidad humana en general. Aproveché la aceleración del servicio de Internet en Siria para buscar el tema en todo tipo de sitios web, y empecé a ir a Beirut, haciendo grandes esfuerzos por mejorar mi inglés, a fin de comprar libros que pudieran me ayudar a comprenderme.
Recuerdo el día que encontré un libro grueso en inglés sobre la vida de Oscar Wilde. Yo no conocía nada sobre él en ese momento, pero la portada mencionaba algo sobre «reconsiderar la homosexualidad de Wilde en su biografía personal». Lo compré inmediatamente. Fue la primera persona gay que conocí que había logrado un éxito considerable en su campo. Después de él, en las mismas páginas, me encontré con otros de esa época y lugar, como el escritor francés André Gide, el Primer Ministro británico Archibald Primrose, el joven aristócrata Francis Douglas, y otros de la clase obrera de la Londres victoriana conocidos sólo por sus nombres -John, Paul, Bill y otros- que pasaron por la abundante vida sexual y emocional de Wilde. Era consciente de las diferencias históricas y geográficas entre estas personas y yo, pero al mismo tiempo sentía una conexión innata y universal entre nosotros que atravesaba esas diferencias. Después de eso, seguí leyendo, con una frecuencia que dependía principalmente de mi habilidad para obtener libros, total o parcialmente, electrónicamente, hasta que llegué a lo que sin duda fue el momento más grande de mi iluminación en ese momento: el libro de Khaled El-Rouayheb, «Before Homosexuality in the Arabic-Islamic World, 1500-1800».
Sin embargo, ¿quién dijo que la iluminación intelectual conduce por necesidad a la felicidad y la satisfacción psicológica? ¿Y si el «desencanto» del mundo significa confrontarlo en su totalidad? ¿Y si esta confrontación requiere algo más carnal e íntimo que meras ideas teóricas y detalles históricos distantes? Leía y sentía que mi mente se llenaba de información rica y valiosa, y luego dejaba el libro a un lado y sentía que mi corazón se hundía, asediado por cuestiones relacionadas no con la lógica del entendimiento sino con la lógica de la existencia; la lógica del ser o de la «identidad» en la mayoría de sus manifestaciones que se adhieren al corazón humano y la habilidad de respetarse y amarse a sí mismo. ¿Por qué debo luchar por ser quien soy? ¿Por qué debo hablar públicamente de los detalles de mi vida para que me dejen en paz? ¿Por qué debo romper el corazón de mi madre y hacer inclinar la cabeza de mi padre y sentir el odio de las personas buenas y malas por igual? Al diablo con todo esto. Sí, llegué a comprender plenamente que no estaba enfermo, ni sometido a una prueba a corto plazo. Soy, en toda simplicidad, un hombre gay como millones de otros en este mundo. Me di cuenta completamente de que yo no era un insecto, que era la civilización heterosexual la que quería que yo fuera un insecto. Pero, ¿qué diferencia hay cuando el precio de salir del armario es exorbitante, o más bien imposible? No, entonces no viviré mi homosexualidad. La llevaré a la espalda como una pesada cruz sin permitir que impida mi febril intento de integrarme entre las multitudes de heterosexuales y tener éxito, ser querido y poderoso. Viviré sin sexo, ni sexualidad, ni nada de eso. Voy a amordazar mi naturaleza hasta que se ahogue y muera.
Era ingenuo, por supuesto, o muy probablemente influenciado por la sociedad heterosexual en la que crecí, no sólo en su intolerancia homofóbica sino en su comprensión del sexo y la sexualidad en general. Solía pensar que el sexo era un acto sensual limitado que comenzaba con el deseo y terminaba con la euforia y que podía separarse fácilmente del resto de los aspectos de la vida. A lo largo de esos siete años, descubrí -psicológicamente más que intelectualmente, a través de mi descenso gradual hacia la depresión suicida- que en realidad era la raíz de todo en la vida. Antes del deseo instintivo y sensual, y durante y después de él, existe también la necesidad innata de que el espíritu de la persona se combine con el de la otra, de que la persona se sienta bella y atractiva a los ojos de los demás, y de que sienta atracción y regocijo a su vez al ver a otras. Puede suceder en un momento fugaz durante una mirada intercambiada entre dos, o puede tomar la forma de un amor que dura años, pero el esfuerzo por la intimidad sigue siendo el mismo en todos los casos. Alrededor de este esfuerzo el ser humano no sólo teje sus vidas emocionales y sexuales, sino también sus amistades más profundas. ¿Acaso los amigos más cercanos no son aquellos con quienes compartimos nuestras historias y derrotas emocionales, aquellos a quienes pedimos consejo y a quienes nos quejamos? En esa fase, me mantenía consciente y cruelmente a distancia de cualquier amigo que me molestara con preguntas personales, o recurría a inventar historias sobre chicas imaginarias y aventuras pasajeras. De cualquier manera, terminé solo. Nada apuñala el corazón de la amistad, convirtiéndola en un ritual social meramente agotador como la mentira; nada profundiza tanto la sensación de soledad absoluta y la soledad.
Esto continuó, hasta que todo comenzó a perder sentido: mentir me agotó; me sobrecogió la pesadilla de la soledad y me despertaba por las mañanas deseando haber muerto mientras dormía, hasta que terminé con treinta y siete somníferos Ambien, tragándolos antes de que fueran vencidos por mi miedo a la muerte, y la imagen de mi madre oyendo que su único hijo se había suicidado en un país lejano a la edad de 26 años.
Raeef al-Shalabi es el seudónimo de un escritor sirio.